“Quería ser Cura no solo para trabajar por los pobres, sino para vivir con los pobres”
Francisco Olveira - Isla Maciel -Dock Sud, Provincia de Buenos Aires - Sábado 2 de junio de 2012
Son las dos de la tarde y ya estamos entrando en el barrio de La Boca. Cope, un amigo de Francisco que nos está llevando a conocerlo, corta el teléfono: “Dice que está atrasado”. En un sábado a la tarde y sin apuros, el tiempo de espera lo invertimos en la visita al Museo del Cine ubicado en la zona, y en una degustación de choripanes en un tradicional bar del barrio.

Cuando Cope dio la orden, volvimos a subirnos al auto. Llegamos a la entrada de la Isla Maciel, y esperamos a que Francisco nos buscara para guiarnos por las calles del barrio. Estábamos esperando un Cura, y lo que llegó fue un hombre subido a una moto que con una bocina nos estaba indicando que lo siguiéramos. No lo parecía, pero era un Cura. Era Francisco.

“Lo bueno se hace esperar… No lo digo por mí, lo digo por la Isla”, nos dice, acelera, y dobla en la esquina. Finalmente frena en el convento: una construcción pintada con colores, y una cruz que se luce arriba de la puerta.

“Cómo andás”, y toca la cabeza. Ese gesto se multiplica por cada chico que pasa por adelante suyo, a medida que vamos caminando por el pasillo del patio a donde dan todas las puertas de los diferentes salones. “¿Qué hacés Alfredito?”, “¿Cómo anda mi Juana?”, se lo escucha decir para saludar por su nombre a quienes trabajan ahí en el predio.
Nunca hubiera imaginado que Francisco era español. No tiene tonada que lo delate, aunque después de que nos contó que nació en Málaga, fuimos detectando unos pocos rasgos españoles en su modo de hablar. Es que de sus 48 años de vida, ya lleva 24 en Argentina, más de la mitad de su vida…
Amalia y Alejandra tienen 11 años. “Son el futuro de la Isla”, nos dice Francisco haciéndolas sonreír. Las hermanas van al convento para ayudar a hacer la merienda de los chicos que mientras tanto se encuentran en los salones teniendo clases de catequesis. “En el nombre del Padre… del Hijo…”, se escucha desde afuera de una de las clases.
El patio que ahora está cubierto de baldosas, antes era un barrial tan inundable como todo el terreno de la Villa. La tierra se paleó y ahora es un espacio de recreación para los chicos. Entre los que hicieron esa tarea hace años, estaba La Chola, la última monja de la Congregación que tiene 96 años.
“Chola… ¿Está durmiendo?”, pregunta Francisco entreabriendo una puerta, mientras nosotros esperamos detrás. Cuando entramos, vemos una señora mayor sentada en una silla de ruedas. Su mirada está algo perdida hacia arriba. Está mirando televisión: un especial de Sandro que está pasando la pantalla de Crónica TV. Hace más de 50 años que La Chola está en el convento. “Era agua”, recuerda para hacer referencia al barrial que antes era el terreno ahora ya embaldosado.

“Chola, cuéntenos de cuando dejó que el chorro se escape por detrás de su casa”, le pide Francisco, mientras ella mira hacia arriba para recordar de qué le está hablando. “Yo era enfermera”, comienza a relatar La Chola, quien curaba a los ladrones de la villa que le tocaban la puerta por la noche.
“¿Vos fuiste guapo? Ahora vas a serlo”, recuerda haberle dicho a un joven, mientras le colocaba Merthiolate en un corte profundo que tenía en el pecho. “Ahora me va a dar un sopapo”, pensó La Chola cuando el ladrón se recompuso en la camilla. Pero no. El joven le dio un beso. Luego, ella lo dejó salir por atrás, y negó a la Policía haberlo visto.
También se metía en los prostíbulos para curar a las prostitutas y aplicarles inyecciones. Con la mirada perdida nos cuenta que le daba Rosarios a las chicas que se encontraban ahí, y les decía que aunque no supieran rezar, le hablen a María desde el corazón. “Es más moderna que nosotros”, nos dice Francisco. La Chola amaga a pararse de su silla de ruedas para alcanzarnos unos chocolates de regalo, pero la señora que la cuida, la frena y nos los alcanza ella.
Cuando salimos del convento, un mural en la pared de la calle de enfrente nos resulta familiar: se trata de una pintura del rostro de La Chola, toda una heroína en la Isla Maciel.
Francisco se sube a su moto, y estamos listos para seguirlo por las calles nuevamente. Maneja con una mano, no por imprudencia, sino para devolver los saludos de los vecinos que lo reconocen. Incluso frena para charlar con algunos, mientras nosotros miramos las escenas a través de los vidrios del auto.
“Yo viviría feliz en un mundo sin llaves”, dice Francisco mientras abre la puerta de un depósito, de donde saca otro juego de llaves para abrirnos la puerta de la Iglesia. Al entrar, toda la atención se va hacia un gran mural que custodia al altar.

En él está dibujada la Isla Maciel con las casas de la Villa, el Riachuelo con agua cristalina y una barca que lo navega, imágenes de Curas que se dedicaron a los más pobres, la figura de San Cayetano y las Vírgenes de Copacabana y Caacupé para representar a las comunidades que vienen de Bolivia y Paraguay.
También está pintada una esquina real del barrio donde se juntan los más jóvenes, y la cancha de fútbol. El puente que en la realidad cruza el Riachuelo, en el mural está uniendo las casas de la Villa con la imagen de Jesús crucificado que se encuentra colgada en la pared.
“Qué bárbaro, en un mes ya estamos con finales de nuevo che”, le dice Francisco a Cope mientras salimos de la Iglesia para entrar a su casa. Son compañeros de facultad. Porque además de dedicar su vida a la comunidad de la Isla Maciel, Francisco es estudiante de Derecho en la UCA. “Quién me mandó a mí a estudiar”, piensa a veces. Está casi seguro de que no va a ejercer la abogacía, pero sí le sirven los conceptos que estudia.
A Cope le llamaba la atención que Francisco a veces se iba temprano de clase, y cuando le preguntó, descubrió todo el universo que se escondía atrás de esas escapaditas antes de hora. Universo desconocido para todos los que podemos cruzarlo por los pasillos de la facultad, e incluso para algunos de sus compañeros de clase.
La pava ya está cargada y el agua se calienta mientras Francisco prepara el mate. “A mí no me gusta vivir en esta casa”, dice. “No es la gran cosa, pero al lado de las del barrio es un palacio”, agrega mientras nos cuenta que hace un tiempo se compró una casita en la Villa como las que tienen todos. Pero el Obispo no le dejó vivir ahí. “No le tendría que haber dicho nada”, ríe.
Cuando Francisco se metió de Sacerdote, le faltaban unos pocos días para cumplir 18 años. “Yo sentía que quería ser Cura no solo para trabajar por los pobres, sino para vivir con los pobres”, dice con claridad mientras pasa un trapo en la mesa para secar el agua que se volcó de la pava cuando cebó el primer mate.
“Mis viejos me criaron sencillamente”, nos cuenta. Nació en una familia de clase media “tirando para arriba”, pero por la forma en que fue educado, sumado a la enseñanza de los scouts de que “la vida tiene sentido solo cuando se da a los demás”, su preocupación por la realidad social que aqueja a los pobres fue desarrollándose. “Y bueno, y también está Dios, ¿no?”, agrega en relación a los motores que lo mueven a ayudar.
Banderines de Boca Juniors adornan algunos rincones. Una foto del Che se lleva todo el protagonismo de una de las paredes. Imágenes de la virgen y cruces esparcidas por el ambiente. Adornos que parecen ser regalos de los chicos. Muchos libros. Recortes de diarios y oraciones en portarretratos. Una foto de Mugica en la cocina.
“Algunos dan todo por los pobres. Hasta su vida” dice la imagen de Mugica. Francisco nos cuenta la historia de ese Sacerdote que murió asesinado en la Villa 31. Murió en una lucha por los pobres como la que pelea Francisco día a día, y cita un dicho de un Cura brasilero: “Cuando doy pan a un pobre me llaman Santo. Cuando pregunto por qué ese pobre no tiene pan me llaman Comunista”.
Ya hacen 6 años que Francisco está instalado en la Isla Maciel. “A veces no es hacer cosas, a veces es estar”, dice en relación a lo que son sus actividades en la comunidad. “Ayer vino una señora porque su pareja se había ahorcado”, cuenta, y lo llamó para que fuera a bendecir su casa porque ella y su hija habían sido las que lo descolgaron… “Es simplemente estar para acompañar”.
Pero también en la vida de Francisco hay un muy fuerte hacer. “La situación habitacional de la Isla Maciel es un desastre, el 80% vive de forma precaria”, asegura, y nos cuenta de un programa creado en septiembre de 2011 llamado “Casitas de Belén”. A través del mismo, dan préstamos de entre 10 y 13mil pesos a las familias para refaccionar las casas.
El trabajo lo hace un arquitecto “para que lo poquito que se haga, se haga bien”. El barrio tiene diez cuadras en las cuales viven 4.000 familias: “nos conocemos todos y no nos podemos mentir”, dice Francisco, y cuenta que el programa se basa en la confianza y que cada familia devuelve una cuota mensual de acuerdo a sus posibilidades.
Como buen cebador de mate, se para a cambiar la yerba que ya está lavada y sigue charlando desde la cocina, que está pegada al sillón y las sillas donde estamos sentados. “La droga forma parte de nuestro universo cotidiano”, dice Francisco con algo de resignación. Nos cuenta que hay chicos de seis años que andan con bolsitas de poxi, y que hay jóvenes que ya están perdidos. “Nosotros ponemos todas las pilas en la prevención”, expresa y hace énfasis en la función del deporte y de la catequesis: “A veces decimos que ojalá los chicos no crezcan…”
Ahora en el barrio hay una banda que se llama Los Turritos. El mayor tiene menos de 17 años. Hay tres de ellos que ya murieron: a dos los mató un Policía, y otro murió jugando a la ruleta rusa. “El pibe que se mató tomó la Comunión acá hace seis, siete años”, dice Francisco. Al preguntarle por la sensación de impotencia, se le escapa una leve risa que es más que una respuesta afirmativa: “Te sentís frustrado, impotente”.
La casa de Francisco esconde un mensaje en cada rincón a través de los objetos que la decoran. Detrás suyo hay pegado un póster que parece ser de una película, y en una letra blanca dice: “El futuro sólo se ve claro a través de unos ojos que hayan llorado”. Hablamos de la indiferencia de algunos y de cómo se aprende de los más humildes, y tal vez sin que él lo sepa, la frase que se esconde atrás de su espalda resume todas las experiencias que salen de su boca.
“Es el décimo que se me muere”, le dijo una médica en llanto, cuando en la noche del incendio de Cromagnon Francisco ayudó como enfermero en el Hospital Rivadavia. “Era una sala así… llena de muertos”, nos cuenta. También cumplió su rol de enfermero en Colombia cuando fue con Médicos del Mundo a curar a las víctimas de los enfrentamientos entre las fuerzas paramilitares y las FARC. Un corcho con fotos suyas rodeado de las comunidades indígenas colombianas está colgado casi al lado del Che.
“Dios prefiere a los pobres porque en ellos la dignidad está pisoteada. Es como una mamá que se preocupa por el hijo que tiene fiebre”, afirma Francisco con total certeza y agrega que él está feliz viviendo en la Isla Maciel.
Reconoce que le sería muy difícil predicar el Evangelio en Recoleta o Puerto Madero. “Cuando vos hablás de forma abstracta todos te van a aplaudir: los de izquierda, los de derecha, los ateos y los creyentes”, dice y asegura que en la práctica el desafío es mirar que a nadie le falte nada. “A mí me importa un carajo la Constitución Nacional, yo vivo el Evangelio”, dice Francisco, para quien no existen los pobres sino los empobrecidos y excluidos en una sociedad que no quiere mirar.
A las seis Francisco tiene que dar Misa en una Capilla por la zona. Son las seis y diez y seguimos en su casa. “No van a empezar sin mí”, nos dice y ríe: “Tranquilos, me conocen y ya les mandé un mensajito”, aclara.
Cuando voy a abrir la puerta para salir veo un diploma colgado con su nombre por el Día del Padre. Es la clara evidencia de que es como un Papá para tantos chicos de la Villa.
Salimos del barrio guiados nuevamente por Francisco, que ahora cambió la moto por el auto. Yo decido ir con él y hacerle de copiloto paraexprimir los últimos minutos de charla, y otra vez soy testigo de la sobredosis de saludos que se dirigen hacia su persona. Sin embargo, asegura: “Acá hay quien me quiere y quien me odia”. A las pocas cuadras nos bajamos a orillas del Riachuelo y nos despedimos.
Una hora después, Argentina iba ganando 3 a 0 ante Ecuador. Ese día, el equipo nacional ganó un partido de fútbol. Pero con personas como Francisco, todos los días Argentina gana un partido contra la pobreza. A paso lento, pero seguro. Y en el mayor de los silencios entre los pasillos de la Villa de la Isla Maciel.
nota original
Son las dos de la tarde y ya estamos entrando en el barrio de La Boca. Cope, un amigo de Francisco que nos está llevando a conocerlo, corta el teléfono: “Dice que está atrasado”. En un sábado a la tarde y sin apuros, el tiempo de espera lo invertimos en la visita al Museo del Cine ubicado en la zona, y en una degustación de choripanes en un tradicional bar del barrio.
Cuando Cope dio la orden, volvimos a subirnos al auto. Llegamos a la entrada de la Isla Maciel, y esperamos a que Francisco nos buscara para guiarnos por las calles del barrio. Estábamos esperando un Cura, y lo que llegó fue un hombre subido a una moto que con una bocina nos estaba indicando que lo siguiéramos. No lo parecía, pero era un Cura. Era Francisco.
“Lo bueno se hace esperar… No lo digo por mí, lo digo por la Isla”, nos dice, acelera, y dobla en la esquina. Finalmente frena en el convento: una construcción pintada con colores, y una cruz que se luce arriba de la puerta.
“Cómo andás”, y toca la cabeza. Ese gesto se multiplica por cada chico que pasa por adelante suyo, a medida que vamos caminando por el pasillo del patio a donde dan todas las puertas de los diferentes salones. “¿Qué hacés Alfredito?”, “¿Cómo anda mi Juana?”, se lo escucha decir para saludar por su nombre a quienes trabajan ahí en el predio.
Nunca hubiera imaginado que Francisco era español. No tiene tonada que lo delate, aunque después de que nos contó que nació en Málaga, fuimos detectando unos pocos rasgos españoles en su modo de hablar. Es que de sus 48 años de vida, ya lleva 24 en Argentina, más de la mitad de su vida…
Amalia y Alejandra tienen 11 años. “Son el futuro de la Isla”, nos dice Francisco haciéndolas sonreír. Las hermanas van al convento para ayudar a hacer la merienda de los chicos que mientras tanto se encuentran en los salones teniendo clases de catequesis. “En el nombre del Padre… del Hijo…”, se escucha desde afuera de una de las clases.
El patio que ahora está cubierto de baldosas, antes era un barrial tan inundable como todo el terreno de la Villa. La tierra se paleó y ahora es un espacio de recreación para los chicos. Entre los que hicieron esa tarea hace años, estaba La Chola, la última monja de la Congregación que tiene 96 años.
“Chola… ¿Está durmiendo?”, pregunta Francisco entreabriendo una puerta, mientras nosotros esperamos detrás. Cuando entramos, vemos una señora mayor sentada en una silla de ruedas. Su mirada está algo perdida hacia arriba. Está mirando televisión: un especial de Sandro que está pasando la pantalla de Crónica TV. Hace más de 50 años que La Chola está en el convento. “Era agua”, recuerda para hacer referencia al barrial que antes era el terreno ahora ya embaldosado.
“Chola, cuéntenos de cuando dejó que el chorro se escape por detrás de su casa”, le pide Francisco, mientras ella mira hacia arriba para recordar de qué le está hablando. “Yo era enfermera”, comienza a relatar La Chola, quien curaba a los ladrones de la villa que le tocaban la puerta por la noche.
“¿Vos fuiste guapo? Ahora vas a serlo”, recuerda haberle dicho a un joven, mientras le colocaba Merthiolate en un corte profundo que tenía en el pecho. “Ahora me va a dar un sopapo”, pensó La Chola cuando el ladrón se recompuso en la camilla. Pero no. El joven le dio un beso. Luego, ella lo dejó salir por atrás, y negó a la Policía haberlo visto.
También se metía en los prostíbulos para curar a las prostitutas y aplicarles inyecciones. Con la mirada perdida nos cuenta que le daba Rosarios a las chicas que se encontraban ahí, y les decía que aunque no supieran rezar, le hablen a María desde el corazón. “Es más moderna que nosotros”, nos dice Francisco. La Chola amaga a pararse de su silla de ruedas para alcanzarnos unos chocolates de regalo, pero la señora que la cuida, la frena y nos los alcanza ella.
Cuando salimos del convento, un mural en la pared de la calle de enfrente nos resulta familiar: se trata de una pintura del rostro de La Chola, toda una heroína en la Isla Maciel.
Francisco se sube a su moto, y estamos listos para seguirlo por las calles nuevamente. Maneja con una mano, no por imprudencia, sino para devolver los saludos de los vecinos que lo reconocen. Incluso frena para charlar con algunos, mientras nosotros miramos las escenas a través de los vidrios del auto.
“Yo viviría feliz en un mundo sin llaves”, dice Francisco mientras abre la puerta de un depósito, de donde saca otro juego de llaves para abrirnos la puerta de la Iglesia. Al entrar, toda la atención se va hacia un gran mural que custodia al altar.
En él está dibujada la Isla Maciel con las casas de la Villa, el Riachuelo con agua cristalina y una barca que lo navega, imágenes de Curas que se dedicaron a los más pobres, la figura de San Cayetano y las Vírgenes de Copacabana y Caacupé para representar a las comunidades que vienen de Bolivia y Paraguay.
También está pintada una esquina real del barrio donde se juntan los más jóvenes, y la cancha de fútbol. El puente que en la realidad cruza el Riachuelo, en el mural está uniendo las casas de la Villa con la imagen de Jesús crucificado que se encuentra colgada en la pared.
“Qué bárbaro, en un mes ya estamos con finales de nuevo che”, le dice Francisco a Cope mientras salimos de la Iglesia para entrar a su casa. Son compañeros de facultad. Porque además de dedicar su vida a la comunidad de la Isla Maciel, Francisco es estudiante de Derecho en la UCA. “Quién me mandó a mí a estudiar”, piensa a veces. Está casi seguro de que no va a ejercer la abogacía, pero sí le sirven los conceptos que estudia.
A Cope le llamaba la atención que Francisco a veces se iba temprano de clase, y cuando le preguntó, descubrió todo el universo que se escondía atrás de esas escapaditas antes de hora. Universo desconocido para todos los que podemos cruzarlo por los pasillos de la facultad, e incluso para algunos de sus compañeros de clase.
La pava ya está cargada y el agua se calienta mientras Francisco prepara el mate. “A mí no me gusta vivir en esta casa”, dice. “No es la gran cosa, pero al lado de las del barrio es un palacio”, agrega mientras nos cuenta que hace un tiempo se compró una casita en la Villa como las que tienen todos. Pero el Obispo no le dejó vivir ahí. “No le tendría que haber dicho nada”, ríe.
Cuando Francisco se metió de Sacerdote, le faltaban unos pocos días para cumplir 18 años. “Yo sentía que quería ser Cura no solo para trabajar por los pobres, sino para vivir con los pobres”, dice con claridad mientras pasa un trapo en la mesa para secar el agua que se volcó de la pava cuando cebó el primer mate.
“Mis viejos me criaron sencillamente”, nos cuenta. Nació en una familia de clase media “tirando para arriba”, pero por la forma en que fue educado, sumado a la enseñanza de los scouts de que “la vida tiene sentido solo cuando se da a los demás”, su preocupación por la realidad social que aqueja a los pobres fue desarrollándose. “Y bueno, y también está Dios, ¿no?”, agrega en relación a los motores que lo mueven a ayudar.
Banderines de Boca Juniors adornan algunos rincones. Una foto del Che se lleva todo el protagonismo de una de las paredes. Imágenes de la virgen y cruces esparcidas por el ambiente. Adornos que parecen ser regalos de los chicos. Muchos libros. Recortes de diarios y oraciones en portarretratos. Una foto de Mugica en la cocina.
“Algunos dan todo por los pobres. Hasta su vida” dice la imagen de Mugica. Francisco nos cuenta la historia de ese Sacerdote que murió asesinado en la Villa 31. Murió en una lucha por los pobres como la que pelea Francisco día a día, y cita un dicho de un Cura brasilero: “Cuando doy pan a un pobre me llaman Santo. Cuando pregunto por qué ese pobre no tiene pan me llaman Comunista”.
Ya hacen 6 años que Francisco está instalado en la Isla Maciel. “A veces no es hacer cosas, a veces es estar”, dice en relación a lo que son sus actividades en la comunidad. “Ayer vino una señora porque su pareja se había ahorcado”, cuenta, y lo llamó para que fuera a bendecir su casa porque ella y su hija habían sido las que lo descolgaron… “Es simplemente estar para acompañar”.
Pero también en la vida de Francisco hay un muy fuerte hacer. “La situación habitacional de la Isla Maciel es un desastre, el 80% vive de forma precaria”, asegura, y nos cuenta de un programa creado en septiembre de 2011 llamado “Casitas de Belén”. A través del mismo, dan préstamos de entre 10 y 13mil pesos a las familias para refaccionar las casas.
El trabajo lo hace un arquitecto “para que lo poquito que se haga, se haga bien”. El barrio tiene diez cuadras en las cuales viven 4.000 familias: “nos conocemos todos y no nos podemos mentir”, dice Francisco, y cuenta que el programa se basa en la confianza y que cada familia devuelve una cuota mensual de acuerdo a sus posibilidades.
Como buen cebador de mate, se para a cambiar la yerba que ya está lavada y sigue charlando desde la cocina, que está pegada al sillón y las sillas donde estamos sentados. “La droga forma parte de nuestro universo cotidiano”, dice Francisco con algo de resignación. Nos cuenta que hay chicos de seis años que andan con bolsitas de poxi, y que hay jóvenes que ya están perdidos. “Nosotros ponemos todas las pilas en la prevención”, expresa y hace énfasis en la función del deporte y de la catequesis: “A veces decimos que ojalá los chicos no crezcan…”
Ahora en el barrio hay una banda que se llama Los Turritos. El mayor tiene menos de 17 años. Hay tres de ellos que ya murieron: a dos los mató un Policía, y otro murió jugando a la ruleta rusa. “El pibe que se mató tomó la Comunión acá hace seis, siete años”, dice Francisco. Al preguntarle por la sensación de impotencia, se le escapa una leve risa que es más que una respuesta afirmativa: “Te sentís frustrado, impotente”.
La casa de Francisco esconde un mensaje en cada rincón a través de los objetos que la decoran. Detrás suyo hay pegado un póster que parece ser de una película, y en una letra blanca dice: “El futuro sólo se ve claro a través de unos ojos que hayan llorado”. Hablamos de la indiferencia de algunos y de cómo se aprende de los más humildes, y tal vez sin que él lo sepa, la frase que se esconde atrás de su espalda resume todas las experiencias que salen de su boca.
“Es el décimo que se me muere”, le dijo una médica en llanto, cuando en la noche del incendio de Cromagnon Francisco ayudó como enfermero en el Hospital Rivadavia. “Era una sala así… llena de muertos”, nos cuenta. También cumplió su rol de enfermero en Colombia cuando fue con Médicos del Mundo a curar a las víctimas de los enfrentamientos entre las fuerzas paramilitares y las FARC. Un corcho con fotos suyas rodeado de las comunidades indígenas colombianas está colgado casi al lado del Che.
“Dios prefiere a los pobres porque en ellos la dignidad está pisoteada. Es como una mamá que se preocupa por el hijo que tiene fiebre”, afirma Francisco con total certeza y agrega que él está feliz viviendo en la Isla Maciel.
Reconoce que le sería muy difícil predicar el Evangelio en Recoleta o Puerto Madero. “Cuando vos hablás de forma abstracta todos te van a aplaudir: los de izquierda, los de derecha, los ateos y los creyentes”, dice y asegura que en la práctica el desafío es mirar que a nadie le falte nada. “A mí me importa un carajo la Constitución Nacional, yo vivo el Evangelio”, dice Francisco, para quien no existen los pobres sino los empobrecidos y excluidos en una sociedad que no quiere mirar.
A las seis Francisco tiene que dar Misa en una Capilla por la zona. Son las seis y diez y seguimos en su casa. “No van a empezar sin mí”, nos dice y ríe: “Tranquilos, me conocen y ya les mandé un mensajito”, aclara.
Cuando voy a abrir la puerta para salir veo un diploma colgado con su nombre por el Día del Padre. Es la clara evidencia de que es como un Papá para tantos chicos de la Villa.
Salimos del barrio guiados nuevamente por Francisco, que ahora cambió la moto por el auto. Yo decido ir con él y hacerle de copiloto paraexprimir los últimos minutos de charla, y otra vez soy testigo de la sobredosis de saludos que se dirigen hacia su persona. Sin embargo, asegura: “Acá hay quien me quiere y quien me odia”. A las pocas cuadras nos bajamos a orillas del Riachuelo y nos despedimos.
Una hora después, Argentina iba ganando 3 a 0 ante Ecuador. Ese día, el equipo nacional ganó un partido de fútbol. Pero con personas como Francisco, todos los días Argentina gana un partido contra la pobreza. A paso lento, pero seguro. Y en el mayor de los silencios entre los pasillos de la Villa de la Isla Maciel.
nota original

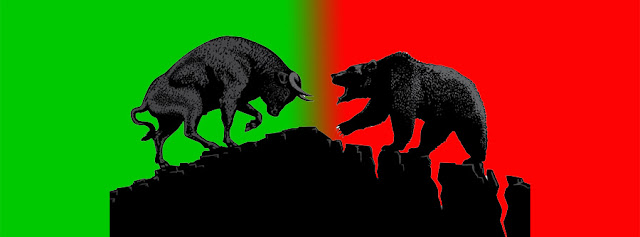
Comentarios
Publicar un comentario